El último libro de cuentos de Samanta Schweblin, Siete casas vacías (2015), es un excelente plan para un septiembre lluvioso. Luego de El núcleo del disturbio (2002) y Pájaros en la boca (2009), la escritora criada en Hurlingham se sigue superando en un género que le obedece sin protestar.
Siete casas vacías contiene siete cuentos que se mueven en un terreno incómodo y extraño; inusual en extremo, pero perfectamente posible. Schweblin profundiza así el camino iniciado con su primer libro de cuentos y se cuela, con una mirada actual, en el linaje de Silvina Ocampo.
“Mi madre está acostada boca abajo sobre la alfombra, en medio del cuarto matrimonial […] Los brazos y las piernas están abiertos y separados, y por un momento me pregunto si habrá alguna otra manera de abrazar cosas tan descomunalmente grandes como una casa”. Así observa a su madre la narradora de “Nada de todo esto”. Quienes leemos demoramos en entender y, por eso mismo, la llegada de la perplejidad también se demora: se trata apenas de una mujer, una especie de adoradora del diseño de interiores, que se irrumpe en casas fastuosas para disfrutarlas desde adentro o para corregir sus incongruencias de mal gusto. Totalmente posible; absolutamente improbable.
En “Mis padres y mis hijos”, el narrador presencia, como torpe testigo que no puede hacer más que mirar, el encuentro de sus hijos, la madre de sus hijos, la pareja de la madre de sus hijos y sus propios padres nudistas. No hay en estos dos ancianos más que inofensiva desnudez. También hay un niño, una niña y un llamado a la policía. El tercero de los cuentos, “Para siempre en esta casa”, involucra a otra anciano que, cada pocas semanas, llega a la casa de la narradora para recoger la ropa de un hijo difunto que su esposa arroja en el jardín vecino.
“La respiración cavernaria” es el cuento más extenso del volumen y no formó parte de la obra originalmente distinguida con el Premio Internacional Narrativa Breve Ribera del Duero. Única pieza narrada en tercera persona, se mete en la viscosidad de una mente senil para introducirnos en un mundo sin ninguna certeza, en el que las personas, los objetos y las sombras comparten el mismo estatuto de realidad.
La narradora y protagonista de “Cuarenta centímetros cuadrados” sale a comprar aspirinas para su suegra. No puede comprarlas, no puede llegar a ninguna parte; es posible su regreso a casa, pero, al mismo tiempo, como les sucede a los personajes de El Ángel exterminador (1962) de Luis Buñuel, no puede volver. “Un hombre sin suerte” repite el tópico de lo culturalmente inaceptable (aunque no haya daño) del cuento de los ancianos nudistas: un hombre decide comprarle una bombacha a una niña a quien acaba de conocer en la sala de espera de un hospital. En “Salir”, la narradora y protagonista, quizá para evitar la ruptura con su pareja, sale de su casa en bata, con el pelo mojado, sin planes y ajena a cualquier noción peligro.
No tendría mucho sentido decir que tal o cual persona es la mejor cuentista argentina de nuestros tiempos. A nadie le sorprendería, sin embargo, que eso mismo se dijera sobre Samanta Schweblin.
@AAUNAHUR

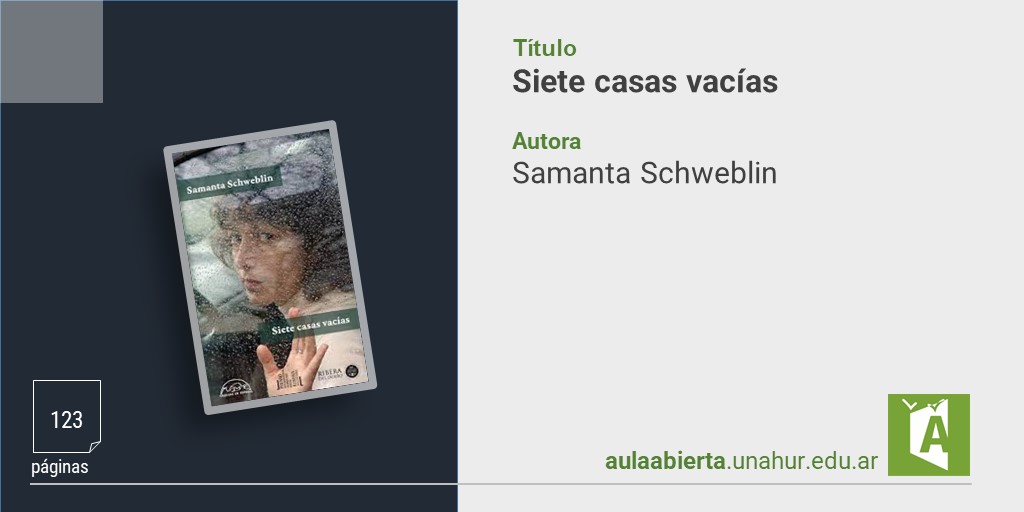
Comentarios recientes